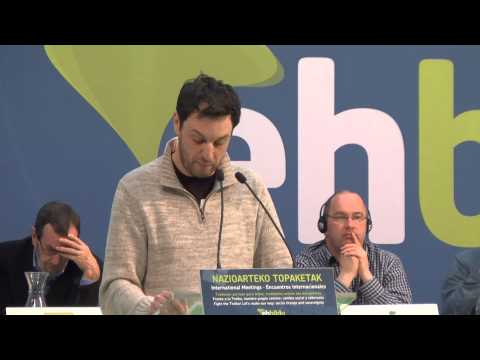Luis Salgado – Alternatiba
No es que yo sea un defensor a ultranza de ese virus llamado humanidad, no, más bien al contrario han sido muchas las ocasiones en las que ha venido a mi mente esta alegre tonadilla. Muchas han sido las veces en las que me he sentido fuera de lugar, como una pieza de un puzle mal troquelada. No creo en el Sistema-mundo que me ha tocado vivir, no creo en el Capitalismo, ni en el Desarrollismo. Siempre, al menos desde que tengo uso de razón, he dudado de una vida en la que yo no decido lo que es importante para mi. Y ahora, con algo más de cuarenta, me doy cuenta de que no solo no encajo, sino que me repugna profundamente tener que esforzarme por encajar. Pero el colmo llega cuando uno se da cuenta que no solo te asquea lo que te rodea sino que uno mismo es parte de esa arcada, que uno mismo es parte de esa masa perpetuadora de este malnacido Sistema-mundo.
Soy un privilegiado, hastiado, quemado y algo protestón, sí, pero privilegiado al fin y al cabo. Soy parte de esa sociedad civil que jamás se alistará en las Juventudes Hitlerianas, pero que sin embargo tampoco hace lo suficiente para derrocar a este régimen de terror. Desde estas líneas entono el mea culpa. Un genocidio acallado, cruel y sanguinario ejercido contra el 50% de la población. Un genocidio contra el que escribimos grandes discursos, grandes palabras, mientras lo alimentamos, mientras entregamos más virginales sacrificios a la bestia, porque no queremos bajarnos del pedestal. Porque se vive bien en el privilegio, aunque ese privilegio también nos cueste sacrificios, aparentar, ser, o esforzarnos en ser.
Estoy harto de la hipocresía, de la condena de baja intensidad, de enmascarar las causas, de silenciar la verdad. Ahora por fin, tarde, viejo, nevada la cabeza y con tripa, soy plenamente consciente de que Patriarcado no es una palabra hueca, es una realidad y como tal, sus efectos son reales. Soy consciente de que no hablamos de Violencia Familiar, ni de Violencia de Género, ni siquiera de Violencia Machista, hablamos de Terrorismo, de aplicar el terror para someter, de eliminar, de ningunear, de pisotear, de discriminar. Y es verdad, algo ha cambiado. Ahora somos más los que entendemos esta canción; pero la realidad nos sigue señalando, golpeando. Casi 800 asesinatos en el Reino de España en la última década, y las respuestas son tibias, escasas, insuficientes. No hablemos de la violencia física no mortal, de la psicológica, de la verbal. No hablemos de discriminación, de doble moral, de opresión. No hablemos, para qué.
Lamento que este texto no de soluciones, ni sea positivo, ni alegre, ni rezume tan solo una pizca de ironía, lo lamento, pero no tengo ganas, estoy cansado, me siento cansado. Cinco asesinatos en menos de 48 horas me dejan así. ¿Te imaginas que esto hubiera sido obra de un grupo armado? Mañana ABC, La Razón, El Correo y todos los voceros del Régimen abrirían portadas con el tema. Crespones negros, llantos, visita del Monarca, del Presidente, altas indemnizaciones a las víctimas, lugares de la memoria. Sin embargo han sido solo cinco mujeres asesinadas por otros tantos hombres, algo habrán hecho, no es mi responsabilidad, yo no le levanto la mano a MI pareja, yo soy un buen tipo, en el próximo Pleno condenaré los hechos y mientras votaré a favor de una reforma del Aborto que ahonda en la idea de la necesidad de tutela hacia las mujeres, de su incapacidad, de su maldad. Como buen “progre” me sentiré orgulloso de considerar a las compañeras de Partido mis iguales, mientras dejo sus reivindicaciones en segundo plano, porque lo urgente son otras cosas, la economía, el TAV, la revolución. Pero esta noche, ahora mismo, mientras escribo, soy consciente de que miles de infiernos están abiertos de par en par y yo soy culpable, las mayorías silenciosas somos culpables y lo siento. Para las asesinadas silencio. La rueda sigue girando y aquí no hay proceso de paz, ni desarme, ni disolución. Es el Sistema, todo funciona.